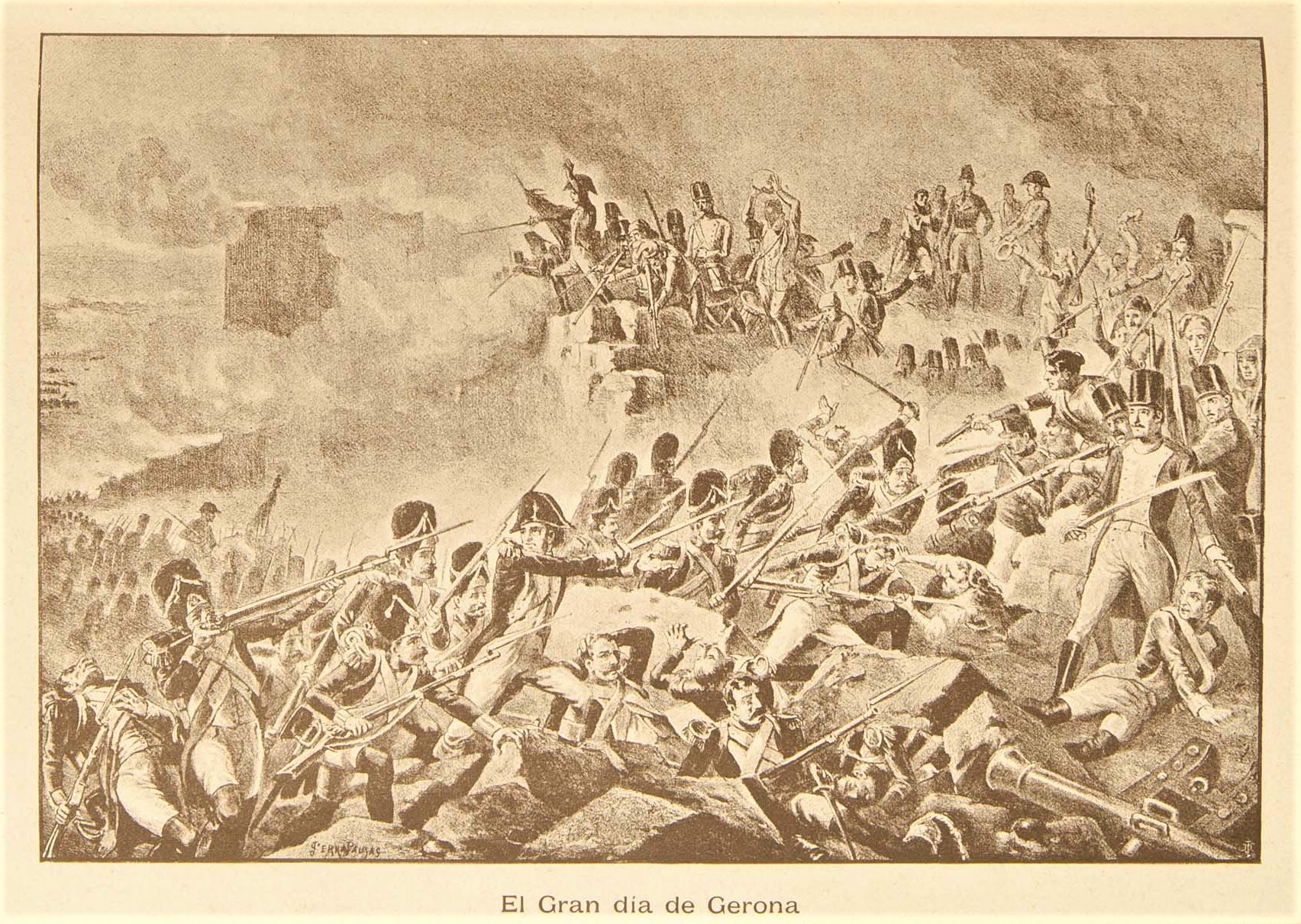En el último tercio del siglo XIX, en plena Restauración, proliferaron los semanarios satíricos, publicaciones donde la crítica iba acompañada con buenas dosis de humor. A finales de septiembre de 1883, en Valencia, apareció El Alabardero: periódico benévolo, optimista y de elogios. El título ya ilustraba algo del tono que le insufló Rafael Azopardo, su fundador, a un semanario donde las burlas y los chistes eran más maliciosos que sangrientos. Precisamente, en los almanaques anuales de esta publicación figuran, al menos, tres caricaturas de Vicente Blasco Ibáñez y uno de sus cuentos de juventud que, en 2017, lamentaba Rafael Solaz que no apareciera en los repertorios bibliográficos sobre la obra del novelista.
Gracias a la importante labor de digitalización de su hemeroteca llevada a cabo por la Biblioteca Valenciana, ahora podemos reproducir aquí el relato «El corto de vista», que se incluye dentro del Almanaque de El Alabardero para 1887. Esta narración se sitúa, por su tono desenfadado, en la misma línea de otros dos que se publicaron en 1885, en la revista El diablo cojuelo. Y es que el joven Blasco que pretendía abrirse paso en el campo de la literatura, alternó en sus primeros escritos la evocación historicista, entroncando con las tendencias de la Societat d’amadors de les glòries valencianes, con otros argumentos, anécdotas mínimamente desarrolladas, de contenido desenfadado y picante e incluso con leves guiños anticlericales, como es posible reconocer en «El corto de vista».

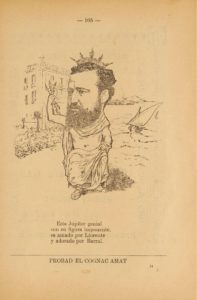
EL CORTO DE VISTA
No creo que existan en el mundo seres más desdichados, que los que por desgracia cuentan en su naturaleza física este defecto.
Para ellos la humanidad es una colección de sombras chinescas, de las cuales no columbran el más mínimo detalle, a pesar de los más desesperados esfuerzos.
Por supuesto que hablo de los cortos de vista que no usan lentes, tipos verdaderamente raros en estos tiempos; pues antes al contrario, hay muchos que siendo muy capaces de ver crecer la yerba, se colocan unas gafas sobre la nariz para tener un tipo más acabado de pensador o poeta, como si tales aparatos ópticos tuviesen la virtud de añadir un solo adarme de talento, al que de sí tiene la cabeza tan dura como el roble.
En el número de los que prefieren andar a tropezones antes que usar lentes y pasar por costo de vista, se encuentra D. Telesforo Lamparones, respetable caballero que, a pesar de ser inquilino de este mundo mucho más de medio siglo, todavía cree hallarse en sus buenos tiempos, y se tiene por un Lovelace irresistible, terror de los maridos y regocijo de la clase de niñeras.
¡Qué de disgustos, de chascos y de decepciones ha sufrido el buen señor, a causa de su manía amorosa y de su defecto óptico!
Un día, queriendo hacer un cariño a su criada, estampó un sonoro beso en la almidonada papalina de su esposa, y por querer abrazar en la escalera de su casa a una fregatriz de la vecindad, estrechó entre sus brazos a un bigotudo municipal que bajaba, y que quedó sumamente sorprendido de tan extraño saludo.
Una tarde lluviosa ofreció su paraguas a una pollita que pasó rápidamente por delante de él, acompañada de su criada.
La joven contestó a tal ofrecimiento, colgándose de su cuello, y cuando el viejo verde se decía interiormente que era el hombre de la dicha, y afortunado por excelencia, ella habló, y por el timbre de voz vino a conocer el señor de Lamparones que era una nieta suya, a quien no había visto en algún tiempo.
La decepción amorosa que sufrió D. Telesforo no fue pequeña, pero aún le faltaba experimentar otra, que acabó con todas sus pretensiones de Tenorio.
Una noche de invierno, y en una calle poco iluminada, su buena suerte, como él decía, le hizo encontrar una señora de fornida figura y andar majestuoso, que vestía completamente de negro.
—¡Ánimo, Telesforo! —se dijo el vejete al verla—, este es tu tipo. ¡Una viuda!…
Y con resolución sin igual acercose a ella, y después de algunos preparativos, le espetó una declaración fogosa y en toda regla, que siempre llevaba aprendida para tales casos.
Pero apenas hizo esto, cuando recibió una bofetada de las de cuello vuelto, al mismo tiempo que una voz de bajo profundo le gritaba:
—¿En qué tiempos estamos? ¿Hasta dónde llega la insolencia de los enemigos de la Iglesia?
¡¡Horror!! Lo que D. Telesforo creía viuda, no era otra cosa que… un reverendo canónigo.