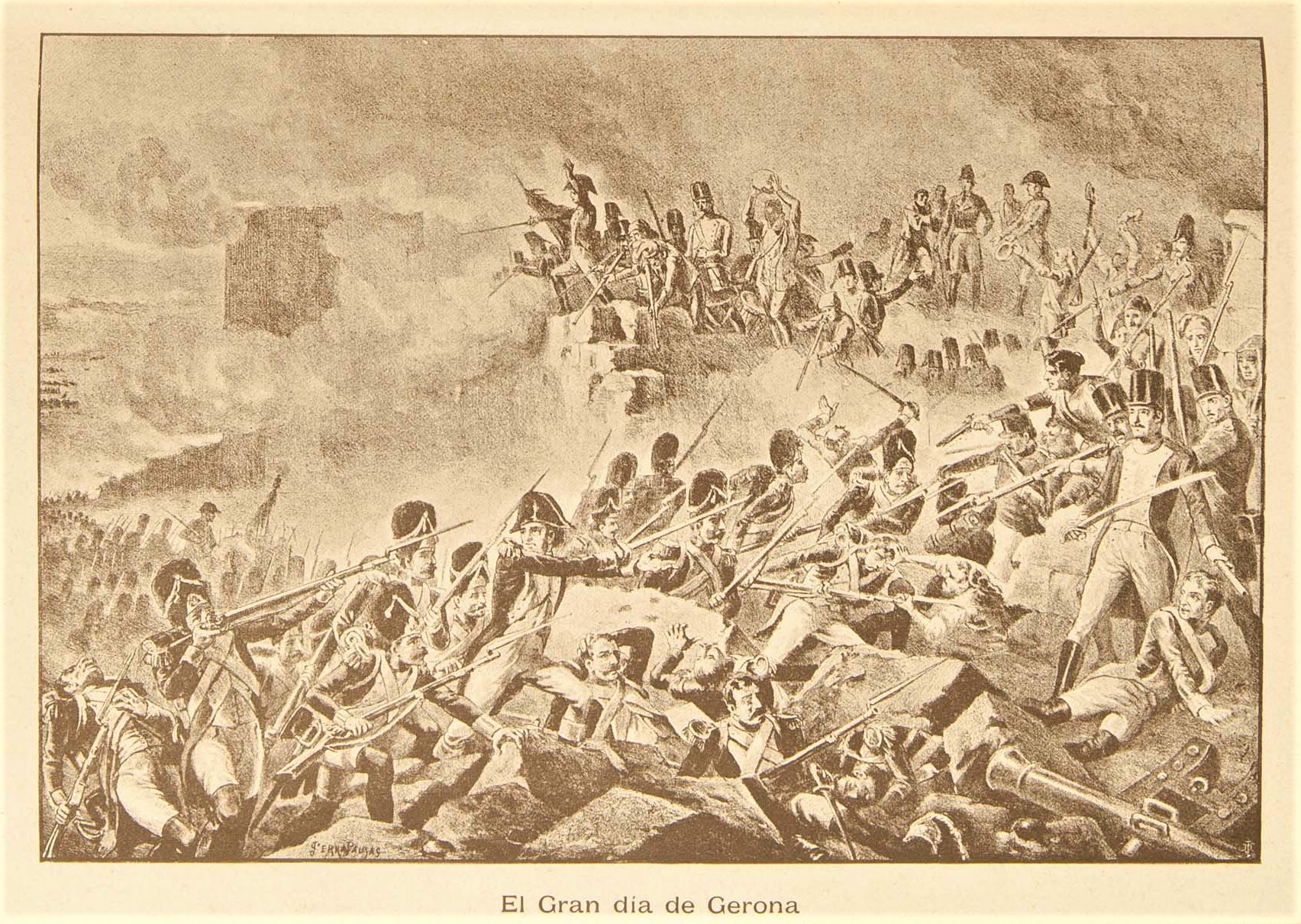Entre los pintores españoles, Blasco Ibáñez sintió una predilección especial por Goya. Aparte de la genialidad artística del aragonés, su novelesca existencia, algo así como «una montaña llena de accidentes, pero majestuosa e inmensa» («La pintura española», Discursos literarios, Prometeo, 1966, p. 288), inspiraba en Blasco una notable familiaridad. Como resultado de ello, en 1906, aparecía en las librerías una nueva novela con el título de La maja desnuda. Más allá de las hipotéticas fuentes reales a las que ha aludido la crítica, a partir de las que el escritor tejió su argumento, interesa destacar también cómo el famoso lienzo de Goya despertó un inusitado interés en el ánimo blasquista. Posiblemente, porque entre las muchas facetas del novelista en muchas ocasiones se impuso aquella de la curiosidad del historiador que intenta resolver los enigmas del pasado. Es bien sabido que le atrajo sobremanera el misterio de los orígenes de Cristóbal Colón, pero asimismo le cautivó el desafío que suponía la identificación de esa mujer que posó para los dos célebres cuadros de don Francisco de Goya.
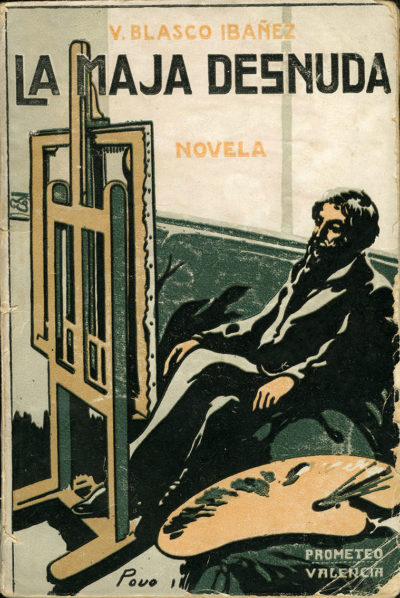
Es por ello, que en las páginas de Los Lunes de El Imparcial, de 1 de julio de 1907, iba a publicar un artículo que, curiosamente, se vería reproducido en su integridad en dos rotativos mexicanos: El Diario (1-8-1907) y La Patria, diario de México (25-8-1907). Más aún, con motivo del primer centenario de la muerte de Goya, publicaciones periódicas tan prestigiosas como Caras y Caretas (24-3-1928) y La Esfera (14-4-1928) se hicieron eco de la versión suministrada por Blasco Ibáñez a la hora de identificar a la «maja goyesca». En el fondo, el escritor se basaba en las noticias referidas inicialmente por don Mariano de Goya, nieto del ilustre artista aragonés, autor también del retrato que a continuación se reproduce, para dar paso a una de las colaboraciones blasquistas que revelan la capacidad del novelista para despertar el interés de los lectores.

LA MAJA DESNUDA (SU VERDADERA HISTORIA)
Cuando yo escribí la novela que lleva este título, permanecía largas horas en el Museo del Prado, contemplando la obra famosa de Goya.
Llamaba mi atención, con el atractivo del misterio, la doble obra de la Maja vestida y la Maja desnuda, esos dos lienzos de iguales dimensiones e idéntica composición, en los que se repite la misma figura, sin otra diferencia que la de los paños, y que parecen hechos para adaptarse uno sobre otro. Además la «Maja vestida», con su bizarro traje, mezcla de manola y odalisca, está pintada muy a la ligera, muy «corrida», como dicen en el argot de los estudios, y parece no haber alcanzado de su autor otra atención que la que merece una simple tapadera destinada a resguardar una obra de más mérito.
¡Es tan interesante la vida de Goya! ¡Hubo tales misterios en aquella existencia vigorosa, ávida de placeres y exuberante de actividad!… Velázquez y Goya, los dos maestros de la pintura española, se diferencian en sus personalidades tamo como en sus obras. La vida del ilustre Don Diego puede resumirse en una palabra: «Pintó». La de Don Francisco debe resumirse en dos: «Pintó y vivió». Su existencia fue la de un artista gran señor: una agitada novela llena de episodios amorosos. Los discípulos, al entreabrir los cortinajes de su estudio, veían la seda de unas faldas regias sobre las rodillas del maestro. Las lindas duquesas de la época acudían a que les pintarrajease las mejillas aquel aragonés fuerte, de áspera y varonil galantería, riendo como locas de estos retoques íntimos. Vivía cual pájaro libre, de plumaje inquieto y luminoso, en medio de la monotonía del humano corral: era por las pasiones, por el desenfado y por los gustos, distinto a los demás hombres. Velázquez tiene la imponente majestad de los monumentos famosos: reposado, correcto, frío, llenando el horizonte de la historia con su mole colosal, envejeciendo gloriosamente, sin que los siglos abran la menor grieta en sus muros de mármol. Por todos lados la misma fachada noble, ordenada, tranquila, sin fantasías ni caprichos. Es la razón sólida, equilibrada, ajena a los entusiasmos y los desmayos, sin apresuramientos ni fiebres. Goya es grande como una montaña, con el desorden bizarro de la naturaleza, cubierto de tortuosas desigualdades. Por un lado el peñascal bravío y árido; más allá la cañada cubierta de floridos matorrales; abajo el jardín con perfumes y pájaros; en la cumbre la corona de nubarrones que relampaguean y truenan. Es la imaginación en desenfrenada carrera, con altos jadeantes y nuevos escapes, la frente en lo infinito y los pies sin separarse de la tierra.
***
Durante muchos años ha circulado una leyenda sobre la Maja desnuda, aceptada por todos como una verdad indiscutible.
Según esta versión, la beldad desnuda que en el lienzo de Goya descansa su cabeza rizosa sobre los brazos cruzados, mostrando con tranquilo impudor las tazas de alabastro de sus senos y la leve vegetación de sus axilas, era una de las duquesas de título más famoso e histórico, que fue amante del pintor y se prestó a servirle de modelo.
Esto no es cierto, aunque parece verosímil. Los grandes artistas plásticos, en su irresistible impulso de reproducir la belleza que se halla a sus alcances, no han reparado en escrúpulos de familia ni de amor. Rubens pasó los últimos años de su vida pintando desnuda a su segunda mujer, Elena Froment, a la que adoraba con un amor de hombre viejo, y algunas veces su pincel, guiado por el enardecimiento senil, llegó en ciertos detalles naturalistas a rozar el límite que separa lo artístico de lo pornográfico. Nada de extraño tenía, pues, que Goya hubiese querido inmortalizar sobre el lienzo una belleza de la que estaba enamorado.
Pero contemplando la Maja desnuda, surge una duda que destruye poco a poco la aceptada leyenda. No: aquella mujer no es una duquesa. No es esto decir que las duquesas sean distintas a las demás mujeres; pero la educación y las comodidades de la vida algo influyen en la modificación de las personas, dándolas un aspecto especial que se presiente mejor que se ve. Por algo han dado su título vulgar a este lienzo de Goya. Aquella mujer es realmente una maja, una hembra del pueblo, hermoseada y cuidada por las comodidades que proporciona la vida galante: es una «demi-mondaine» de los tiempos de mantilla de blonda, estrecha basquiña, y sala con brasero de bronce, velón de cuatro mecheros y un sofá de duros cojines.
Es el tipo de la beldad madrileña, nacida como una flor en la alegre suciedad de los barrios bajos: pequeñita y graciosa; la ligera osamenta recubierta de la carne necesaria para borrar las angulosidades de la delgadez, sin llegar a la obesidad; manos y pies breves y finísimos; el talle muy ceñido y entrante; los ojos agudos e irónicos, y un tanto cabezona, con el cuello corto, lo que da a estas bellezas populares cierto aire altivo y satisfecho, haciéndolas caminar «muy metidas en sí mismas».
La «Maja desnuda» no pudo ser una duquesa: fue simplemente una maja. Y esto que yo presentía vagamente contemplando la obra de Goya, me lo confirmó una mañana en el Museo del Prado uno de los Madrazo, miembro de esta célebre familia de artistas. Su ilustre abuelo conoció y trató a los que habían sido íntimos amigos de Goya, alcanzó aun a respirar el mismo ambiente en que había vivido el gran artista, y supo quién fue la «Maja desnuda», así como pudo enterarse de otras mil particularidades de la vida del maestro.
***
En los buenos tiempos de Goya, era popular en Madrid un fraile llamado el padre Baví, el cual, a juzgar por su apellido, debía ser valenciano. Era un hombre ansioso de vivir, por lo mismo que todos los días se veía frente a frente de la muerte: tenía dinero, y su gusto era rodearse de gente alegre y de algún renombre: cómicos, toreros, pintores y bailarinas. Su oficio era ayudar a bien morir a las gentes de cierta posición social.
No entraba en la agonía dama rica y devota o personaje piadoso, sin que a través de los balcones llegase hasta la calle, espantando a los crédulos vecinos, el vozarrón del padre Baví, exhortando al moribundos al arrepentimiento, pintándole con el colorido de una verbosidad meridional las penas del infierno y las delicias del cielo.
Este bajo cantante de la buena muerte tenía en aquellos tiempos una popularidad semejante a la que podría alcanzar hoy un médico de moda. Era de mal tono morir sin llamar al padre Baví, y este muchas veo no podía acudir a los llamamientos de tan larga clientela, enronqueciendo en fuerza de asustar a las almas con la descripción de las penas eternas.
Luego de terminados estos deberes del oficio, borraba de su rostro el gesto tremebundo, cesaba de manotear con expresión amenazante, olvidaba las muecas de agonía que había contemplado, el resplandor de los fúnebres cirios, el llanto de las familias, y animándose con una toma de rapé, se iba a la plaza a aplaudir las proezas de sus buenos amigos el señor Pedro Romero y el arrogante José Hillo, o se encontraba en un corral de comedias con su respetable amigo don Francisco, el pintor.
Costumbres eran estas de una época de gran religiosidad, en la que podían tolerarse todas las debilidades, siempre que no se cometiesen las horrendas herejías de dudar de la Iglesia o desobedecer al rey.
El escéptico Goya debía reír mucho con su amigote el fraile, el cual, a costa de hablar a gritos del infierno, iba reuniendo una fortuna, pues no había testamento ni fúnebre disposición que no guardase algo para este vociferador de la santa muerte.
El padre Baví tenía una moza junto a la cual olvidaba las penalidades de su oficio, y esta beldad de Lavapiés era la encargada de poner en circulación gran parte de los ahorros del fraile, excitando la envidia de las vecinas con sus vestidos, sus mantillas, sus joyas, la marcha en calesa a las corridas de toros o a las meriendas del Canal y todo su lujo propio de la época, que representaba un sinnúmero de oraciones y apóstrofes furibundos junto al lecho de los agonizantes.
Esta moza fue la «Maja desnuda». ¿La pintó Goya por encargo del fraile, que pagaría largamente su capricho? ¿Fue un ofrecimiento generoso de amistad, en alguna de aquellas meriendas en la casita a orillas del Manzanares, a la que asistían toreros, cómicos y aristócratas, todos revueltos, y en que figuró indudablemente la protegida del padre Baví? ¿Tuvo propósitos de mayor malicia este retrato, por parte de Goya, poco respetuoso de la propiedad ajena cuando de faldas se trataba?… Lo cierto es que el teatino gritón tuvo el retrato de su amiga, en todo el esplendor de su desnudez, y luego, para evitar murmuraciones y sorpresas de la curiosidad, Goya pintó muy a la ligera otro cuadro igual, la Maja vestida, que servía como de tapadera al anterior.
Yo me imagino las risotadas del buen padre cuando llevaba a algún amigo de confianza a la casa de su «cortejo» para enseñarle la obra del ilustre don Francisco. Le mostraba el retrato de su protegida, en una cama vulgar y cubierta con un traje de amplios y pegados pliegues, que recuerda el de las odaliscas. Después corría una aldabilla, apartaba esta cara exterior del doble cuadro, que se abría como un libro, y quedaba al descubierto la misma moza con toda la majestad de su desnudez primaveral.
¡Adiós leyenda de la duquesa! ¡Adiós misterio novelesco! ¡El gran don Francisco, empleando su pincel en un «truc» de carácter sicalíptico; produciendo una obra maestra para una combinación entonces de gran novedad, pero igual a las tarjetas de movimiento con las que ahora sacia la adolescencia sus malsanas curiosidades!
La verdadera historia de la «Maja desnuda», esa beldad misteriosa sobre cuyo incógnito se han edificado las más extrañas suposiciones, no puede ser más vulgar, y hasta grosera.
Pero ¡quién sabe!… En la vida, lo extraordinario y novelesco sigue muchas veces a lo vulgar y prosaico, como la sombra misteriosa y cambiante marcha detrás del cuerpo, dándole una doble y fantástica personalidad.
Puede ser que la pobre moza muriese poco después que el célebre pincel eternizase sobre el lienzo sus desnudeces de nácar, y el vocero de la muerte, el explotador de las agonías, encerrándose a solas con el doble cuadro, abriendo sus hojas y fijando la mirada en los ojos enigmáticos de la «Maja desnuda», sentiría humedecerse los suyos, comprendiendo por vez primera que había algo más que gritos y sonoras palabras en las vociferaciones con que saludaba maquinalmente todos los días a la Muerte.