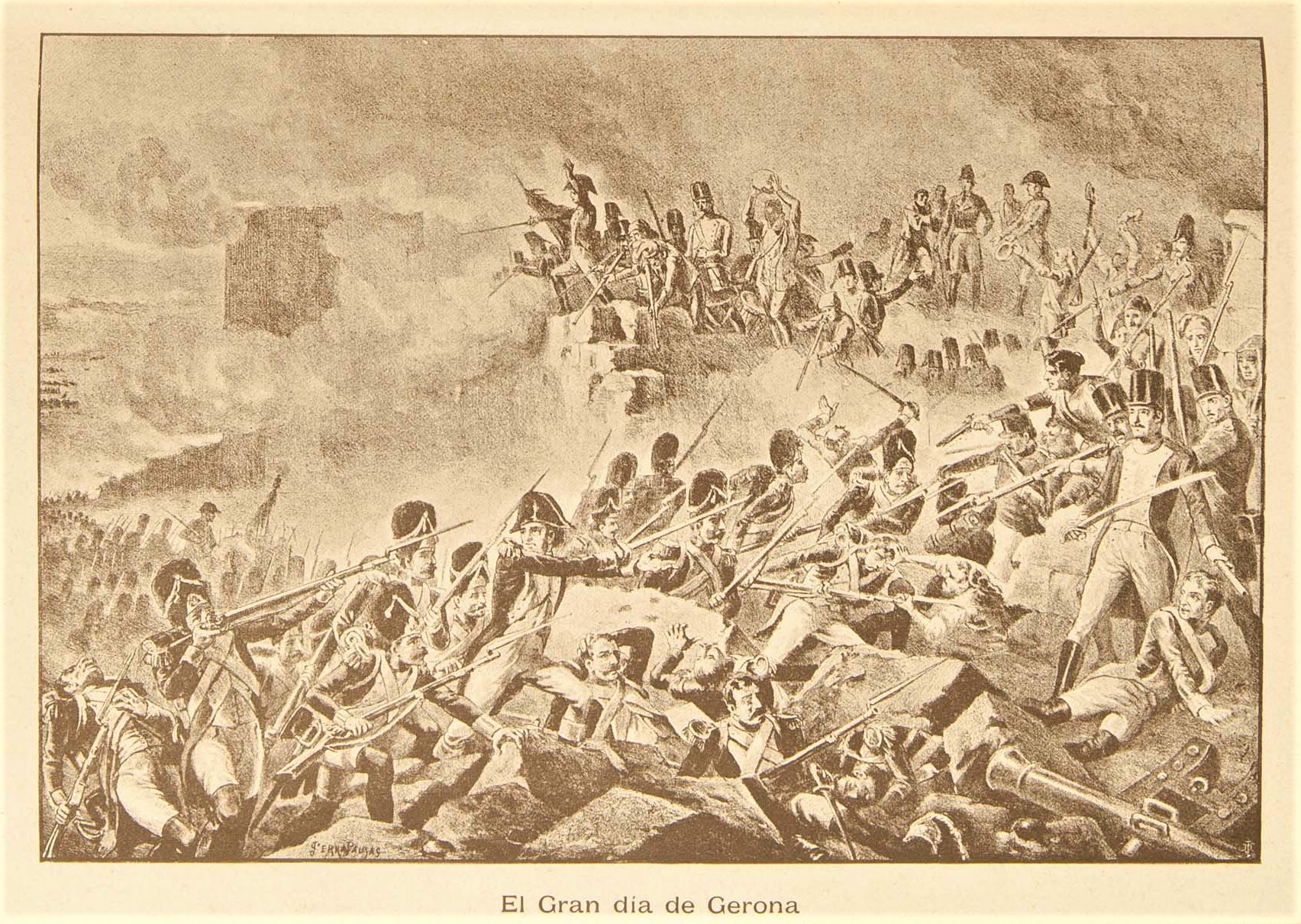Tal día como hoy, un 29 de octubre de 1933, los restos mortales de Vicente Blasco Ibáñez arribaban a Valencia, desde Menton. El recibimiento que tuvo el amado Maestro en su ciudad natal resultó todo un acontecimiento histórico. Pese a haber transcurrido más de cinco años desde su muerte, la multitud se apiñaba en las calles viendo pasar el cortejo fúnebre. Todavía no se había apagado el sentimiento de dolor que produjo su pérdida.
El Pueblo, el diario que don Vicente fundó en 1894, así como había actuado en ocasiones anteriores, le dedicó un número extraordinario en el que colaboraron numerosas personalidades de la prensa, la política, la literatura, el cine y el arte, en general. De entre todos los textos publicados en dicho número, seleccionamos aquí el artículo de Antonio Zozaya, titulado «Sobre el plinto glorioso», después del cual dejamos un enlace a un documento fílmico de excepcional interés, procedente de los archivos gráficos británicos.

Cuando una región admira, reverencia y enaltece a un hombre hasta el extremo de glorificarlo, singularmente en el orden político, este hombre no suele alcanzar la misma deslumbrante aureola pasadas las lindes de su pequeña patria. Es el representante de una aspiración emancipadora local, todo lo noble y grande que se quiera, pero que ha agitado sus poderosas alas geniales sobre las agujas de un solo templo o las cimas de una cordillera. De Valera en Irlanda, como antes Martí en Cuba o Aguinaldo en el archipiélago filipino son de ello ejemplos, como lo fueron en Cataluña los concellers y en Vasconia Diego López de Haro. Visitando las grandes capitales europeas, el viajero suele quedar absorto ante muchas estatuas erigidas a sus más excelsas figuras: son Lincoln o Gambetta, Lenin o Hindembrug. La humanidad entera se inclina ante esas celebridades grandiosas; pero nunca con el fervor que ante las de sus compatriotas. Para cada pedestal erigido en honor de extranjeros, hay, en todas las ciudades, ciento alzados en holocausto a los nacionales.
Con Blasco Ibáñez no sucede tal. Fue valenciano, uno de los valencianos más gloriosos de la historia, pero fue también uno de los españoles más grandes de todos los siglos y a más uno de los genios más poderosos literarios y comprensivos de todas las naciones de la tierra. Por eso Valencia lo glorifica; pero también lo hace toda España y lo hacen Francia y América y el Mundo. Para llegar a tales merecimientos no basta haber ensalzado y glorificado a una región; es menester haber sentido todos los grandes ideales humanos y luchado hasta el sacrificio por lo que une a todos los seres del planeta y por lo que es el fin primero de la humanidad: el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza, del espíritu sobre la materia y de la justicia y la fraternidad sobre el despotismo y la barbarie.
Al igual que los levantinos, castellanos, aragoneses, vascongados, catalanes y andaluces, sentimos la alegría de ensalzar al inolvidable novelista y luchador como si fuera nuestro paisano y lo mismo hacen todos los extranjeros cultos. Porque no puede haber fronteras para las aspiraciones emancipadoras. Ser humano como Blasco Ibáñez, es llegar a las altas cumbres a que puede ascender el genio que suele ser egoísta, parcial y ególatra. Es muy difícil a un tiempo ser genio y ser hombre. Cuando esta conjunción se realiza en una figura de carne, a su muerte, se abren las puertas de las Walhallas y suenan en sus recintos las músicas acordes para saludar la entrada de un dios.
Honor a Valencia, que ha engendrado hijos tan magnos en inteligencia y en voluntad que, al glorificar a su región amada como a su madre, ha rendido culto de amor y de piedad no solamente a su genitora divina, sino a todas las madres que gimen y piden justicia en todos los idiomas.